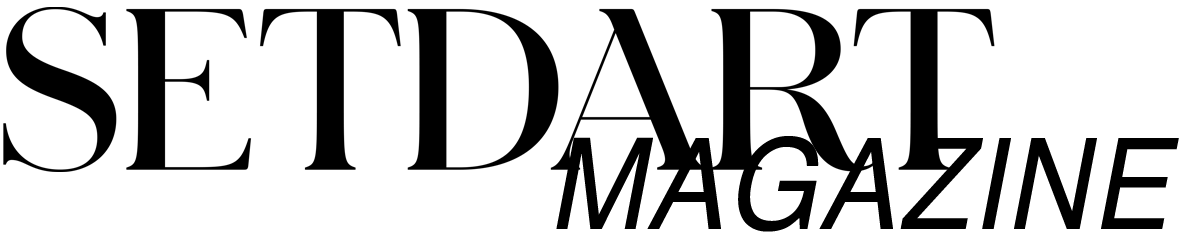La licitación de los 5 retratos al carboncillo de Luis Fernández arroja luz a una de las etapas más brillantes, a la vez que desconocidas del artista.
A principios del siglo pasado, cuando París era considerada la capital mundial del arte, fueron muchos los artistas españoles que decidieron trasladar su epicentro creativo al país vecino. De hecho y teniendo en cuenta la trascendencia artística de figuras como Picasso o Miró, resulta a todas luces incuestionable la aportación española en la llegada de la primera modernidad internacional. Tras los pasos de sus predecesores y maestros, llegó una generación de artistas que, como Palencia, Bores, o Luis Fernández, encontraron en París el contexto artístico idóneo en el que poder satisfacer sus ansias de experimentación.
La frenética ebullición intelectual y creativa acontecida durante las primeras décadas del siglo XX propició que la concepción plástica de artistas como Luis Fernández se gestara bajo el yugo del arte abstracto, pero también del realismo, el cubismo y el surrealismo. Si bien es cierto que a grandes rasgos fueran estas corrientes las que dominaron la escena artística, es igual de certero que las múltiples rupturas e idiosincrasias producidas en aquel entonces nos imponen un relato ecléctico y abierto compuesto de microhistorias e interconexiones tan ricas y complejas como lo fue el tiempo en el que se desarrollaron. En este sentido, la trayectoria de Luis Fernández compone uno de los corpus creativos más interesantes a la par que desconocidos del arte español del siglo XX.
Tras estudiar Bellas Artes en Barcelona, el pintor asturiano se traslada a Paris en el año 1927 para instalarse en el mítico barrio de Montparnasse. El ambiente de efervescencia cultural del que pudo participar se convirtió en la mejor escuela que cualquier artista podría desear, hasta llegar a experimentar con múltiples tendencias de Vanguardia: del purismo de Le Corbusier, al neoplasticismo de Mondrian pasando por la abstracción de Kandinsky y el surrealismo del grupo dimensionista, donde coincidió con artistas como Miró, Calder, Hans Arp, Robert Delaunay o Marcel Duchamp.

La etapa comprendida entre el año 1934 y 1944, a la que pertenece el conjunto de dibujos en licitación, supone un periodo excepcional y único dentro de la trayectoria de Luis Fernández. En él, convergen el expresionismo picassiano con el sustrato surrealista dando luz a una libre interpretación de las formas cuya naturaleza, pese a mantenerse dentro de los límites de la figuración, reinterpreta la concepción tradicional del género del retrato.
De hecho, tras reaccionar en contra de los planteamientos de la abstracción geométrica, su vínculo con el surrealismo se manifestará también a nivel ideológico y conceptual acercándose a los preceptos de André Breton con quien entabló una estrecha amistad que perduraría hasta su muerte. En este acercamiento al surrealismo fueron determinantes los vínculos que estableció con figuras del ámbito del coleccionismo tan relevantes como el matrimonio Zervos. Fueron ellos quienes le presentaron al poeta René Char, figura que se convertiría en una de las más influyentes en el devenir de la trayectoria de Fernández y su búsqueda del absoluto artístico común.


De forma paralela, Fernández cultivó su interés por las teorías de Sigmund Freud y su exploración del subconsciente humano cuya concepción fue, sin duda, uno de los pilares fundacionales del movimiento surrealista. De este modo, las obras del primer periodo adscrito al surrealismo cumplen con la tentativa del movimiento según la cual el descenso a los infiernos es entendido como un acto purificador. En este sentido, su buena amiga Maria Zambrano definió su obra lúcidamente afirmando que, esta era un verdadero, “descenso a los infiernos del ser, al mundo de las oscuras entrañas, de la sangre y sus pesadillas ”. Dichas palabras nos remiten a una biografía asolada desde su infancia por las pérdidas irreparables de su madre, padre y hermano que le privarían de ese sentimiento de arraigo y pertenencia bajo los que construimos nuestra identidad. Marcado por su tragedia personal, el artista se adentra en un viaje ascensional en el que, solo explorando los lugares más recónditos y oscuros de su interior, resurgirá, mediante la expresión artística, la luz que habita en ellos.
“Lo que yo hago no es pintura, son cosas que me pasan por la cabeza que tengo que hacer en seguida; el que quiera ver pintura tiene”
Pablo Picasso

Por otro lado, el estrecho contacto que mantuvo con Picasso en la segunda mitad de los años treinta añadió a su obra una carácter violento y expresivo mucho más contundente. De hecho, toda su obra estará atravesada por la mirada del autor del Guernica cuyo influjo cobrará una presencia más significativa a partir de 1939, año en el que llevó a cabo los cuatro retratos en licitación. La virulencia del encuadre, la expresión desencajada o las formas angulosas de sus figuras nos remiten al genio malagueño, no solo en su concepción plástica sino también en su carga ideológica, transformándose en un símbolo del sufrimiento infringido al pueblo español durante la Guerra Civil.
Tal vez su temprana marcha a París, junto al hecho que no fuera hasta la llegada de la democracia cuando su obra se exhibió por vez primera en un museo nacional, explican por qué una excepcional trayectoria como la suya ha permanecido a la sombra durante tanto tiempo. Es curioso en cambio, ver como en su época grandes coleccionistas y artistas de la talla de Picasso, Zervos o De Ménil no dudaron en comprar su obra reconociéndole un talento, singularidad y sensibilidad especial que lo reivindican como uno de los grandes exponentes del arte español del siglo XX.